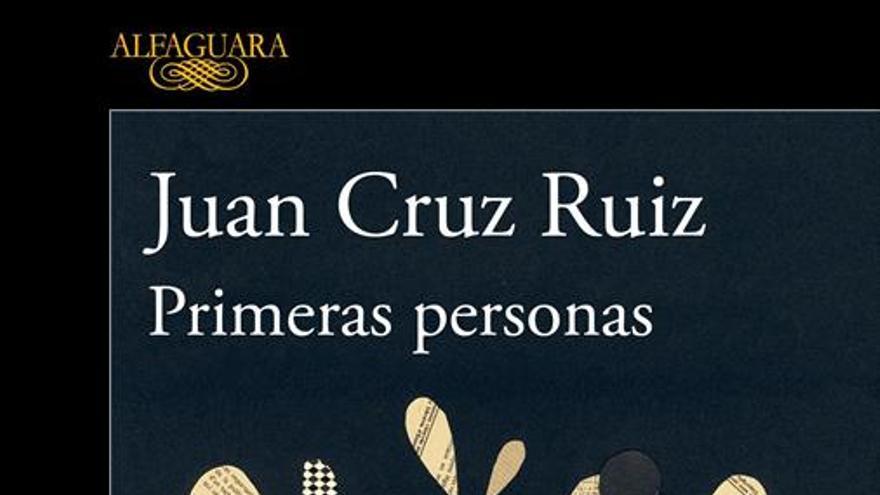‘Primeras personas. Autor: Juan Cruz Ruiz. Editorial: Alfaguara. Madrid, 2018.
Deambular por la literatura de Juan Cruz, adentrarse en sus libros de prosa diamantina, es como pasear sin prisa por un ameno lugar lleno de árboles y caminos de sol que llevan siempre a la niñez o a los sitios más cálidos de nuestra edad más pura. Dentro de su escritura uno percibe un oleaje de pájaros y espumas, de playas interiores, y el dulce crepitar de la luz traspasando con su aliento maternal rincones y espacios donde nos reconocemos, aunque no hayamos estado en esos sitios nunca. Desde que hace ya años, dos décadas quizá, leyera extasiado, La foto de los suecos, un libro poético en su esencialidad, me acabé convirtiendo en un lector fiel de su obra y sentí que la voz narrativa de Juan Cruz tenía esa sustancia magnética y celeste que solo poseen los escritores magos que narran con el corazón puesto de pie y la mirada impregnada de poesía. En todos los libros del escritor canario (Tenerife, 1948) hay un raro temblor humanísimo, sereno, que convierte el dolor, las pérdidas y la ausencia de los seres queridos en una brisa vespertina que aleja las nubes más frías del crepúsculo convirtiendo lo oscuro en sustancia cristalina, en pócima suave que endulza las ausencias.
De toda su inmensa obra literaria, uno destacaría títulos imprescindibles como El sueño de Oslo (1988), Serena (1994) -del cual me ocupé en este mismo suplemento-, Retrato de un hombre desnudo (2005) y El niño descalzo (2015). En todos ellos confluyen cualidades como la serenidad, el misterio, la poesía y ese magnetismo azul de la ternura que deshace las sombras y sutura las heridas que el tiempo nos va dejando en las entrañas. Aquí, en esta obra, el nuevo libro de Juan Cruz, Primeras personas, ese magnetismo azul que produce en nosotros la ternura de su estilo alcanza momentos de una singular belleza, como cuando dibuja al maestro García Márquez: «Y aunque hablara, Gabo tenía en su cabeza, incluso en su aparente altanería, una habitación llena de silencio» (Pág. 100). Y unas páginas más adelante, en la 106, refiriéndose a la inolvidable «mamá grande», nos dice: «Esta es Carmen Balcells, con ella me encuentro. Ella está a punto de venir, vestida de blanco nube o niebla de mar». En todas las páginas y rincones de este libro bulle y respira un lirismo que conmueve, la delicadeza de un estilo literario donde lo periodístico se ayunta a lo poético y, a partes iguales, también a lo narrativo, sin caer en ningún momento en lo prosaico. Él extrae del dolor una luz que viene de la infancia, pues Juan Cruz, en el fondo, a la hora de escribir es aquel niño asmático, sensible e intuitivo, que firmaba en el cole con un nombre singular, Juan azul-grana, lo que demostraba ya la calidez poética de su espíritu. Y cuando nos habla al comienzo del volumen de su madre aún muy joven nos recorre un calambrazo de nieve y azúcar la columna vertebral, volviéndose espuma y ceniza en nuestras sienes: «Mira, Juanillo, -le decía su madre-, he visto un pájaro con el pecho encarnadito, encarnadito», y, luego él prosigue: «Repetía el color de sus descubrimientos como para fijarlo en el aire. Encarnadito. Ya no me pude olvidar del color tan definido de ese pájaro que yo mismo no vi nunca» (pág. 17). Todo ese primer capítulo hermosísimo -titulado «Para empezar a escribir»-, donde evoca el autor la casa de la infancia, es una de las piezas más bellas que uno ha leído en muchos años.
Sostenidos por un hermoso aliento lírico, van desfilando por las páginas del libro escritores importantes (Günter Gras, García Márquez, José Saramago, John Berger, Muñoz Molina, Juan Marsé) y escritoras magníficas (Almudena Grandes, Rosa Montero, Dulce Chacón) con quienes Juan Cruz ha tenido un trato cálido o ha mantenido una amistad auténtica. De entre todos esos retratos impresionistas, delicados y poéticos, podríamos resaltar los que el autor dedica, por ejemplo, a Dulce Chacón, Orhan Pamuk, Ángel González, y, sobre todo, Manuel Rivas: «Lo recuerdo, triste, leyendo en silencio, lo que escribió para su hermana María, y lo veo partir el pan que le llevaba su madre a sus encuentros poéticos» (pág. 263). De nuevo la madre, la ternura y la poesía, como símbolos que amalgaman la belleza de este genuino volumen literario, que uno debe leer y releer lleno de gozo, impregnado por ese magnetismo azul que desprende el aliento de las obras intemporales, esas que, igual que este libro, son luciérnagas grabando un destello indeleble en nuestras almas.