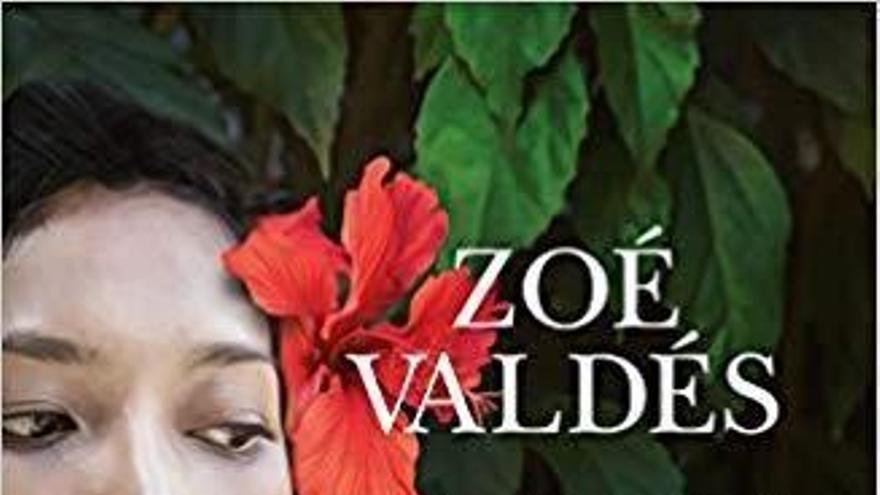‘La casa del placer’. Autora: Zoé Valdés. Editorial: Almuzara. Córdoba, 2019.
Enfermo y moribundo, sostenido solo por el opio y las drogas que calman los terribles sufrimientos de una dolencia terminal, Paul Gauguin, vive sus últimos momentos en una pequeña isla de la Polinesia francesa adonde viajó para morir, rodeado de la belleza, los recuerdos y las mujeres que amó. La autora hace un repaso vibrante de la vida del pintor desde la confusión, y también la lucidez, que le provocan los delirios febriles y las alucinaciones producidas por los potentes analgésicos, imprescindibles para poder soportar el dolor. Desde esa postración lúcida, Gauguin mantiene vigoroso su deseo, su ansia, su pulsión sexual y el apasionamiento desbordado por la pintura. Recapitula una vida desde el enfoque más completo, desde el delirio onírico, la pasión sublime, arrolladora, de una existencia dedicada y entregada al amor y el arte.
Zoé Valdes (La Habana, 1959) alcanzó el Fernando Lara de novela con Lobas de mar y el Azorín por La mujer que llora. Finalista del Planeta con Te di la vida entera, ahora ha conseguido con La casa del placer el Premio Jaén de novela, una obra portentosa, que no es biografía novelada ni novela biográfica del gran pintor francés: es recreación poética de la pulsión del artista, de su universo creativo desorbitado, de las contradicciones que lo acompañaron hasta el último de sus días. En un lenguaje arrollador, como la propia pasión de Gauguin, se desenvuelve la sexualidad desbordante del personaje, como motor inspirador de un hombre que lo sacrifica todo por el arte en libertad: un pintor profundo e insobornable, libre y entregado a su frenesí artístico a pesar de todo y a costa de todo.
El protagonista, acechado por el dolor y la agonía, se enfrenta a la muerte pleno de deseo y desenfreno, recordando los momentos más trascendentales de su vida, obsesionado por su individualidad, por su pintura, que es símbolo y prolongación de su propia pulsión sexual. «Mientras pincelaba los trazos escuchaba los gemidos de los colores. Podía oír los escalofríos y sentir los latidos de las pigmentaciones, palpar el calor de la carne húmeda en las turgencias del óleo» (pág. 105).
La autora sabe reflejar con un lenguaje sensual y poderoso las obsesiones de Gauguin. Su gran conocimiento del personaje le permite adentrarse en el color de la sensualidad y el deseo, le capacita para expresar la necesidad que tiene el artista de la búsqueda de la belleza y de la fama, de su avance decidido a costa de todo por saberse único y rupturista: «Sí, él había sido el primero y el único. Supo antes que nadie que existía la necesidad imperiosa de una ruptura, que un mundo moderno clamaba por nacer, por surgir del deseo imperioso y brutal» (pág. 65).
Recuerda su infancia en Lima, la importancia de la madre, la ausencia de la figura paterna, su primer amor. Y sigue evocando, desde el lecho de muerte, su ingreso en el ejército, sus viajes, su desbordante sexualidad, el placer de la aventura. Y también la figura de la esposa, una mujer que no le despertaba pasión pero que necesitaba como cónyuge y madre de sus hijos. «Desde el primer día que la conoció se aburrió junto a ella. Sucedió en un baile de disfraces, pero pese a la conversación que sostuvieron, exenta de cualquier encanto, y de los extensos silencios desprovistos de significado, Paul presintió que ella podía ser la esposa que necesitaba» (pág. 91). Su trabajo como banquero y luego pintor, de burgués que descubre su alma de anarquista, le hizo saber muy pronto que aquella mujer no cubriría su ímpetu sexual, «intuyó que en lo único en lo que la señorita Gad le haría sentirse seguro sería en su lealtad conyugal y en su alto sentido maternal de la responsabilidad» (pág. 93). Y al final la familia se erigirá en un penoso freno para su intrepidez artística «- Sí... Más hijos. Menos cuadros -masculló» (pág. 97).
Leeremos también en estas páginas su relación con los grandes pintores de su tiempo, en especial con Van Gogh, con quien vive momentos de genialidad y locura. «Gauguin no se repuso jamás de la pérdida de sus dos grandes amigos» (pág. 191). El suicidio de Van Gogh y la muerte de su hermano Théo lo hundirán por completo: se marchará lejos, a la Polinesia francesa, un lugar remoto donde morir, exiliado de París y de todo el mundo egoísta y vanidoso del arte, envidioso y altivo, que lo oprime.
Acertada descripción de un pintor invadido por la omnipotencia de los deseos, del ansia de pintar con sus verdes la verdad de la tierra, de la necesidad de plasmar el dolor y el placer de sus últimos recuerdos, vibrantes siempre en frenesí.
Y Zoé Valdés hace una interpretación profunda del personaje que es creativa y novelada pero que se sabe cierta, asentada sobre la realidad personal y vital del artista. Por eso inserta cartas en el relato que aportan verosimilitud a la descripción de la vida del gran pintor, sin por ello dejar de ser novela siempre, intérprete del entusiasmo de un hombre que situó la pintura por encima de todo, en aras del deseo y la sexualidad, a pesar del dolor y la enfermedad, vivido todo ello con la vehemencia casi desquiciada del artista entregado por completo a su pasión.