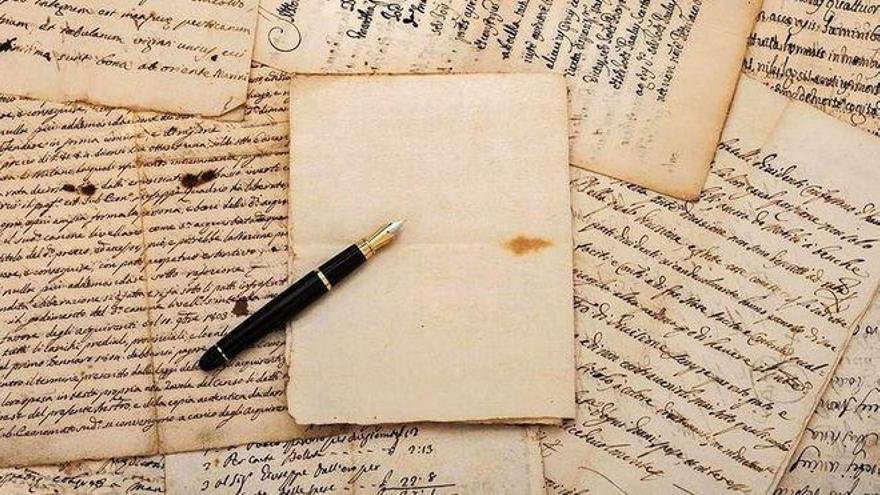Cinco mujeres de papel secante clasifican las cartas de tinta y las de agua y sal. Hacen turnos de varias horas en el no tiempo, así pueden enjugar la pena y la humedad bajo el sol. En la plaza del reencuentro, no cesan la música ni el baile. Los pasos siempre andan acompasados, unos reflejos de otros, con alma de calidoscopio. Tampoco la imprenta de tinta iridiscente deja de imprimir cuentos para espantar el miedo.
En la tierra de las palabras, la ausencia y la existencia hablan un mismo idioma. Y en el interior del tejo del silencio, el tiempo sigue dibujando sus anillos. Así quedan marcadas las sequías y los periodos de lluvia. Las cicatrices de un incendio. También los susurros de la vida. El viento los devuelve, un eco que huele a resina. No es fácil la ausencia. Es una silla de enea, de madera y tallos secos anudados, en la calle de un pueblo perdido. Una espera que no es espera. Porque nunca pasa nada. Tan solo el pensamiento, y la memoria.
Las cartas de despedida no reciben respuesta. En el mundo de la materia y el tiempo no hay altavoces ni puertas de colores. Quienes quedamos -aquí, hoy- escribimos buscando un diálogo imposible. Un viaje hecho de silencios. De palabras ausentes. No nos llegan cartas impregnadas de cariño y recuerdos, besos y abrazos. Ni siquiera un folio empapado en lágrimas. Solo una silla renqueante en una calle empedrada. Ay de los vacíos entre adoquines. Qué difícil, el equilibrio. Se podría escribir un infinito de relatos en ese hueco. No lo llenarían, nunca son suficientes. Pero, al menos, crean un espacio, un lugar de encuentro. Para eso sirve la ficción cuando la realidad se tropieza.
Él soñó que la fecha del diario retrocedía. Que la portada era otra y también los titulares. Que seguíamos con aquella rutina que se vestía de importante. Él soñó que no había espacio entre adoquines, que aún pisaban juntos la tierra, la arena y la hierba, que la superficie era lisa, porque los pasos iban acompasados. Que al día siguiente compartirían cualquier lugar, porque aún había un lugar común para ellos. Y que ese silencio pegajoso aún no se había adueñado de calles ni había invadido su estancia particular. Atropellado, atropellando, así entró el silencio. Él soñó que tenían tiempo. Tiempo para decírselo todo, para guardar todas las palabras, para envasarlas en botellines que pudieran tomarse a sorbos, que pudieran llevarse en el bolsillo.
Ella soñó que no había grietas. Que el suelo, los sueños y los cuerpos nunca serían engullidos por legiones de hormigas. Que habría modos de despistarlas a tiempo, que podrían hacerse círculos de protección. Incluso pactando con la pesadilla, ella soñó con un inmenso hangar con millones de estanterías y un infinito de frasquitos. Cada uno, con un nombre escrito en su etiqueta. Soñó que se internaba por el laberinto de pasillos y, con paso firme, se dirigía al lugar donde aparecía el nombre de su ausencia. Bastaría un sorbo. Solo uno, porque no le pertenecía. Una ausencia suele ser la ausencia de muchos. En su sueño, aquel trago bastaba para sentir la presencia, y hacerle un hueco en su interior. Y así, con la mente, la piel, y el vientre poblados de momentos compartidos, podía ir a buscar su silla de enea.
Vinieron las hormigas, rabiosas. Se colaron por las rendijas, poblaron las portadas de los diarios y se apoderaron de las letras impresas. Llenaron las páginas de dolor, miedo y tristeza. Y tenían alma de invasoras. Hasta con los cuentos querían acabar. Pero con las palabras, no. Con las palabras no pudieron. No les pertenecían. Y sobrevivieron. Son poca cosa las palabras. O mucho. Al fin, todo. Porque nos guían por los caminos de la pérdida. Hasta conducirnos a la silla de enea.
Solo que no es una, no es una única silla en una calle solitaria en un pueblo deshabitado. Hay más sillas, hay más voces. Hay más conversaciones interrumpidas, más miradas cegadas, más pérdidas sin despedidas. Se acumulan los recuerdos particulares, pero también la angustia y la pena de muchos. Compartirlas no borra el pasado, pero ayuda a pactar con el presente. Una marabunta de hormigas ha dejado calles y calles pobladas de sillas de enea. Sabemos lo que hay que hacer, siempre lo supimos. Tender la memoria al sol y trenzar los recuerdos.
A todos los lectores de este diario que expresaron un homenaje a las personas queridas fallecidas durante la pandemia. También a aquellos que escribieron y siguen escribiendo mensajes de despedida en su pensamiento.
Mañana, primer capítulo del relato de Natalia Cerezo.