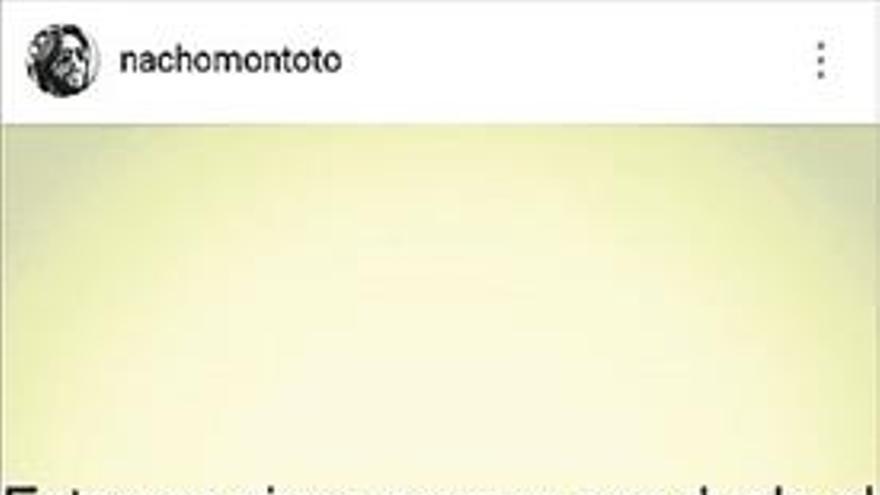Cuando muere un poeta se suelen escribir muchas obviedades y hasta alguna que otra tontería: él ha muerto pero su obra perdurará; no morirá mientras que alguien recuerde sus versos. Incluso es posible que la prensa local le reserve el rincón de alguna portada que le negó en vida. Todo ello por no hablar de quienes lo observaron con envidia y que sin reparos no dudan en convertirse en lamentable coro de plañideras. Cuando muere un poeta, es normal que busquemos sus libros en las estanterías, o sus versos en google o que rastreemos sus últimas huellas en las redes sociales. Ahora los espacios virtuales nos engañan y es como si negaran la muerte: ahí siguen sus cuentas abiertas, sus fotos sonrientes, el nombre desafiando el tiempo. Cuando muere un poeta, imagino que todos los que necesitamos la literatura para vivir nos damos cuenta de que realmente la usamos para esquivar inútilmente el ir muriendo. Cuando muere un poeta, por unos instantes, mientras que dura el impacto de la noticia, somos capaces de mirarnos en el espejo y llorar ante la silueta de arena que se deshace. Y comprobamos cómo el dolor se expande y aún compartido no deja de doler menos: se disfraza de puzzle que enloquecido busca sus trozos dispersos. Ese dolor, esa rabia de quien choca brutalmente con su propia fragilidad, no tiene medida ni nombre cuando el que muere, además de poeta, era amigo.
El domingo pasado intenté de todas las maneras posibles subirme al tobogán que un día mi amigo poeta me descubrió pero ni mis pies ni mi pecho me obedecieron. Desde que en la pantalla de mi ordenador me enfrenté a la muerte de Nacho Montoto, quise volver a las escaleras en las que hace ya más de 15 años me encontré con un casi adolescente de mirada que penetraba mucho más allá de la superficie de las cosas. Aquel veinteañero del que leí sus primeros versos como el profesor que lee un examen, al que subrayé verbos y borré adjetivos, al que solo pude ofrecerle entonces la escurridiza sabiduría que otorga la edad. Bastaba con que él llegara a mi despacho, se quitara sus habituales gafas de sol, se dejara la bufanda puesta y se sentara frente a mí para que el campo de batalla se transformara en huerto de limones. Los dos, en el fondo, aprendices de casi todo, insatisfechos siempre con una ciudad que nos solía dejar con la resaca triste de aquél que nunca ha disfrutado por completo de la fiesta.
Cuando muere un amigo, el ovillo se desparrama por el patio y los hilos se hacen enredadera. Aprietan el pecho y la garganta de tal manera que cuesta pronunciar palabra, incluso emitir un leve sonido. Cuando muere un amigo, los cuadernos se desordenan y las vísceras hacen del cuerpo un territorio hostil. Cuando muere un amigo, que además era poeta, la prosa parece mirarnos burlona como si fuera la amante que ha conseguido al fin el cuerpo del enemigo.
Cuando el pasado domingo comprobé que la muerte de Nacho Montoto era cierta, se abrieron ante mí en canal el peso de los binarios que yo un día no entendí del todo. Quise entonces perderme en las playas de Cádiz, su Cádiz, para allí convencerme de que el mar donde se baña un amigo es por siempre el mar donde eterno se le encuentra. Iluso de mí al no entender, como él mismo había advertido el día antes de morir, que el dolor que sentía era justamente el que me hacía sentir vivo. Tal y como a él le gustaba sentirme: disidente, inquieto, burlón. Fue entonces cuando busqué sus libros y acaricié sus lomos como quien se abraza al ser querido después de mucho tiempo sin verlo. Y entendí que sus palabras eran la llave que ya para siempre me permitiría abrir el secreto de su generosa sonrisa. Fue así como comprendí, conmovido-herido-desolado, por qué amo tanto las horas.
*Profesor titular acreditado al Cuerpo de Catedráticos de la Universidad de Córdoba.