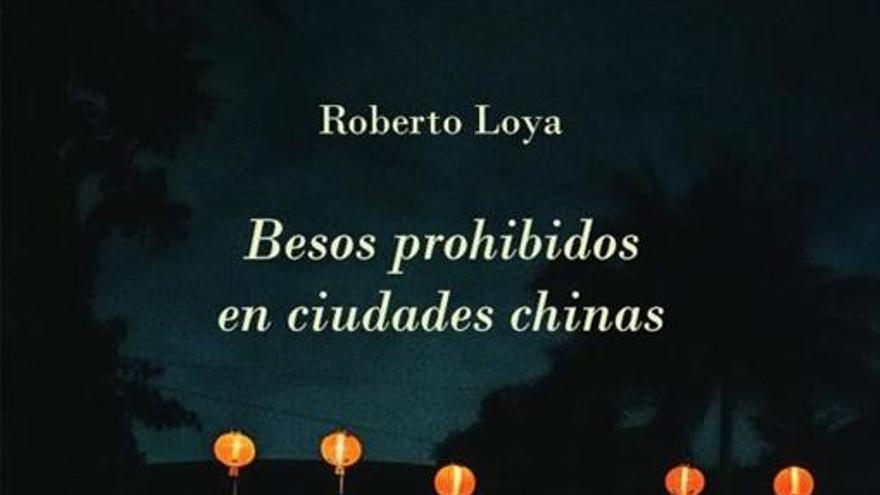‘Besos prohibidos en ciudades chinas’. Autor: Roberto Loya. Editorial: Cántico. Córdoba, 2020.
Roberto Loya vuelve a la carga tras su anterior libro y lo hace con ímpetu renovado, conservando parte de ese espíritu pero en una apuesta quizás más arriesgada. En el centro la desnudez de lo esencial, que despoja todo eso que sobra («la sombra desnuda de las cosas»), que lo lanza delante de nosotros para que veamos los dos lados de las cosas: «Despierta/y teme los adornos./La muerte no los quiere». Al comienzo, esta voz nos plantea intenciones que son imágenes, que muestran el regreso a lugares, a uno mismo: «Como tinta/ sobre papel de arroz/sales a la noche/de sus rosas negras». No solo se apoya en la imagen como representación visual de un instante, un mundo, hay mucho de percepción en ese sentir que nos llega con la palabra. No es solo poesía de la contemplación, sería erróneo quedarse con esta impresión sesgada, más bien es poesía de la percepción, el conocimiento y el pensamiento que a ello conduce, y en esa perspectiva no solo reluce el concepto del hallazgo, también el de la crítica, cuando así se tercia. Dentro de ese tono que desnuda el dolor, el sujeto poético nos conduce para que no dejemos de apreciar la belleza en su singularidad, sin renunciar a la condición de nocivo que pueda conllevar el tema o detalle que se toca. El juego de equilibrios. Pero los polos son así, uno sin el otro, no son nada. Todo es un continuo fluir, se pone en tela de juicio la ilógica enseñanza que se nos da de un principio y un final sin más, pero ¿y lo de en medio? Ese es el trayecto a cubrir, y hay que llenarlo, y el misterio es básico, es el germen que ni el propio autor conoce cuando se deja arrastrar por esa extraña vibración, ese latido que conduce al interior del poema.
Lo tradicional se tambalea bajo la mirada del sujeto poético; detrás de todo lo que vemos hay más, pero no nos detenemos en ello. Se induce a que entre ese aire nuevo, a que se renueven esas aguas, aunque sea el mismo río. Aflora como parte del sustrato que la voz imprime a cada verso, el pensamiento oriental (budismo, hinduismo, etc), incluso en su máxima de destrucción de ciertos valores para generar un nuevo nacimiento, o sea, una ruptura, un quiebro real en la forma de ver y concebir y percibir la vida. En este contexto, el concepto de fugacidad se muestra con pausa durante todo el libro, dando tiempo a recrearse, buscando esa inmovilidad del instante, la cámara lenta se queda fija y detiene la secuencia: «nadie sabe qué fue/de los que pasan/ brevemente/por el mundo».
Las representaciones e inscripciones de este mundo no nos descubren nada del lenguaje. Parece que no aprendimos a asimilar el instante en base a los sonidos, los olores, todo aquello que la percepción nos regala, cuando estar vivo se convierte es un acto de pura lucidez: «Tanto dolor y amanece». Percibir y ser percibido. El yo no es nada si no es recibido antes. Y nada es lo que parece. La evidencia se pone en solfa: «lo frágil/no viene de la fragilidad...».
Un yo que no aparece en primer plano, deja que todo transcurra, sin interferir, está ahí y se posiciona por momentos, dejando que fluyan las preguntas, que sean los otros los que entren en escena, los que no tienen voz, los oprimidos, los parias de la tierra, y que el receptor pueda ser cómplice, en algún momento, de ese grito doloroso, como en el poema final, contundente: «Soy uigiur, soy rohinga, soy tibetano, la sangre perdida...».
Entonces la poesía se nos presenta como una iluminación, destellos que nos asoman al hallazgo de la chispa del poema, que revele esas siluetas en las sombras, pero sin dejar que esa luz nos ciegue, nos saque de la latitud de lo mágico y lo sagrado.