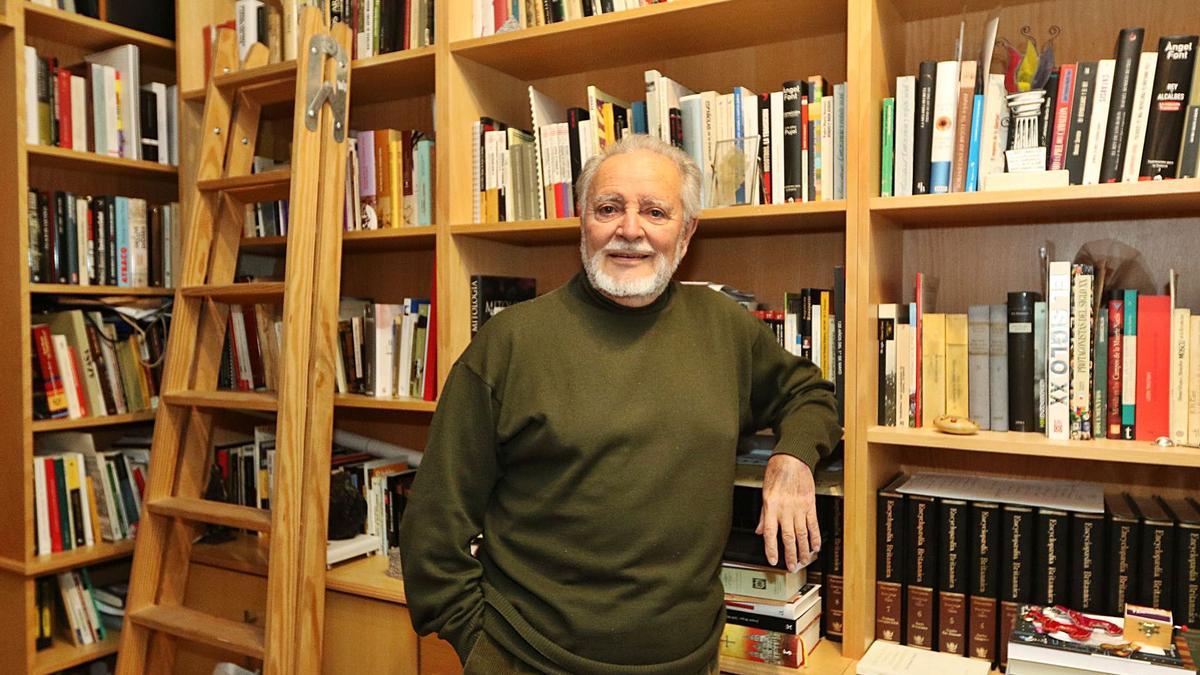Pertenezco a una generación que nunca pudo votar a Julio Anguita porque todavía llevaba pañal cuando él blandía su primer «no» a Maastricht. Nosotras solo pudimos acercarnos a él como ídolo emérito: le vimos jugar al dominó en La Corredera, pasearse la ciudad entre el resto de mortales, y aparecer en esas manifestaciones a las que nos lanzábamos con la ilusión de los principios. Era, también, el hombre que nos reñía desde los periódicos y desde la tele y cada vez que le prestaban un micro. Anguita, que nunca tuvo reparos en abroncar a la clase trabajadora cuando tenía que hacerlo, tampoco dedicó muchas palabras bonitas a la generación que no pudo votarle. Diciéndonos que no teníamos futuro quiso agitar a la juventud para que abrazara una rebeldía coherente y con causa, alejada de las poses y los pataleos. Mientras tanto, nosotras nos ahogábamos en expectativas que nos venían impuestas y observábamos a los mayores, los dueños de nuestro tiempo, condenar el futuro que íbamos a heredar. Sobre la tierra que otros habían quemado, intentó sembrar semillas. Cuando nos dejó, seguía esperando que germinaran.
La generación que no votó a Anguita también acabó asumiendo, a fuerza de escucharlo muchas veces, que nunca tendría un Anguita coetáneo al que considerar referente. En consecuencia, y mientras llega el momento de desdecir la profecía, se lo tomamos prestado a la generación que tanto le quiso y tan poco le votó. Hace un año, mientras llorábamos su pérdida, también viralizábamos por enésima vez sus enseñanzas: la dictadura de la competitividad y los mercados como culpable de nuestra infelicidad crónica; la cultura de evasión, que nos duerme las conciencias; el gran triunfo del sueño americano, que es hacer que los pobres se sientan culpables de serlo. La primera vez que escuché hablar de las condiciones materiales de la libertad fue en la voz de Anguita. En su discurso desarrollaba sin artificios ni esdrújulas ni grandes figuras retóricas la idea radical de que no puede ser libre quien no tiene saciadas sus necesidades más básicas o quien solo puede verlas saciadas a fuerza del chantaje.
No eres libre si no tienes garantizada una vivienda digna o un plato de comida tres veces al día; no eres libre si tienes que elegir entre tus medicinas y pagar la luz, si no tienes acceso a educación ni a sanidad o una perspectiva de futuro que te asegure que cuando seas viejo y dejes de serle útil al sistema vas a seguir teniendo dónde caerte muerta. No eres libre sin saber que cuando te mueras no les va a faltar de nada a los que dejas en el mundo, ni se le puede llamar libertad a la capacidad de escoger entre dos contratos precarios, entre ser explotado en tu tierra y trabajar dignamente a mil kilómetros de tu familia. Por supuesto, no eres libre si tienes miedo. Pueden sentirse libres, pero nunca serlo, quienes se conforman con vivir un poco mejor que sus vecinos porque en su diagnóstico selectivo de la realidad obvian a quienes tienen arriba, viviendo mucho mejor que ellos. Esos sí que son libres, pero la suya es una libertad egoísta que pisa para elevarse sobre el resto. Esa libertad yo no la quiero: creo que también fue a Anguita a quien le escuché por primera vez eso de que los derechos solo pueden entenderse de forma colectiva. Anguita no inventó la justicia social, porque lo que él dice lo dijeron antes muchos otros y lo reproducen, reflexionan y actualizan quienes heredaron su pensamiento y su ejemplo. La practicó, la predicó y supo traducirla para que la entendiésemos también quienes no leíamos libros gordos con anotaciones a pie de página. Techo, comida, hospital y escuela: la única libertad verdadera, incluso en tiempos de cierres perimetrales. Lo demás, es privilegio.
Fueron precisamente los privilegios, su renuncia a los privilegios, los que terminaron por brindar a Anguita el respeto de propios y ajenos. Pero que los árboles no nos impidan ver el bosque: el valor del hombre que hoy recibirá de forma póstuma el reconocimiento de Hijo Adoptivo de la ciudad que habitó y de la que fue alcalde no está (solo) en el ejemplo de honradez del profesor que se jubiló en su escuela, lejos de los consejos de administración y los senados. Es necesario, especialmente en tiempos como los que vivimos, reivindicar la moraleja de la fábula sin olvidar la trama. Cuando palabras como libertad o derecho aparecen en los discursos maliciosos que se cuelan por las rendijas de las conciencias cansadas de la gente corriente hay que volver a la contundencia de Anguita, al respeto a sus principios, a la clarividencia de su mensaje. Esa es la semilla que sembró, y honrar su memoria es seguir regándola hasta que germine. Incluso en tierra quemada.
* Periodista